Crónicas del Juicio Final
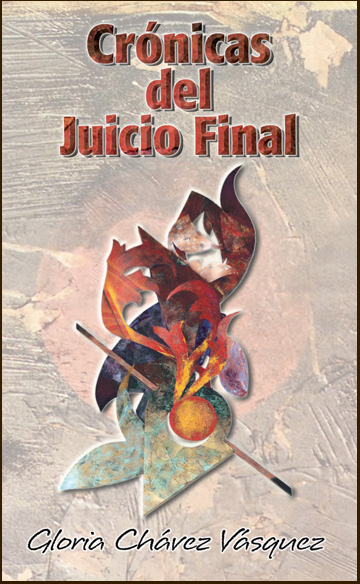
De qué trata el libro
Amo tuerto, ojo del Diablo
Historia de una Cornisa
De qué trata el Libro
Crónicas del Juicio Final es el compendio de historias, experiencias y reflexiones realizadas a través del ojo crítico de la narradora, basados en la realidad, su realidad, la de otros, pura ficción o ficción pura, relatos nacidos de su relación con la vida, con los eventos, los sueños, las pesadillas, o con el plano espiritual. Para la formidable imaginación de esta escritora no hay dimensión desconocida.
Las narraciones en esta nueva colección son el producto de la labor intensa y el trabajo en progreso o in crescendo que refleja la evolución de GCHV como ser humano, como mujer, como emigrante, como educadora y como escritora. Desde Las Termitas, en cuyos cuentos reveló ya una sofisticada filosofía existencial, pasando por Opus Americanus en donde repite con certeza literaria sus conclusiones acerca de la condición humana; en Depredadores de Almas, la autora penetra en el instinto, se sumerge y trasciende las motivaciones del espíritu en su búsqueda de explicaciones a la conducta humana.
La literatura un tanto nihilista de GCHV, no alcanza a ser pesimista porque como ocurre en su vida, al final del túnel siempre encuentra una esperanza, un rayo de luz. Enmarcando este universo literario, (iluminado por una amplia gama musical y de colores) el yin y el yan, lo bueno y lo malo, la luz y la sombra, un universo lleno de para- dojas, de contradicciones, de contrastes. El cuento, la fábula, la leyenda, la semblanza, la ironía, el misterio, el horror, el suspenso, todos estos géneros y elementos se mezclan en una es- pecie de danza, en una fórmula fascinante y cautivadora. La música, toda mía, dice la autora en La Lira de David, y como en Sansón Melena, una historia inspirada en las bíblicas para explorar la realidad de una humanidad que se auto extingue obsesionada con la inmortalidad. En su caso, Crónicas del Juicio Final es la manera de afirmar esa existencia efímera y asegurarle al lector que su aventura apenas ha comenzado.
Amo Tuerno , Ojo del Diablo
El árbol genealógico del abuelo Lucio desplegaba ya bastantes ramas y aún seguía fértil mudando sus hojas otoñales. Como en sus años mozos recibía la primavera, agradecido y mimoso como la chicharra, con sus chirridos mohosos, al astro que lo caloreaba. Su ascendencia montañera se perdía en la leyenda del hidalgo que rompió su capa para hacer ruana. Aquilataba su anciana humanidad con una mezcla de chabacanería y refinamiento que se mantenía silvestre en la negra y húmeda tierra de los montes. El viejo infundía respeto a pesar de su borronado atuendo: sombrero de color indefinible, franela de mangas remendadas, botones careyanos, alpargatas de color costal. Hasta sus calzones anchos soplando la piel ya árida, hablaban de su bondad campesina. Aparte de contar historias para —como decía él— aceitar la lengua y mantener despierta el alma, uno de sus placeres terrenales consistía en fumar los tabacos tamaño gigante comprados en la tienda de doña Chepa y que guardaba celosamente en uno de los catorce bolsillos de su carriel de piel y crin de caballo. Allí guardaba todo lo que consideraba sus riquezas: la candela de mecha de alcohol, el cordel de usos infinitos enrollado al lápiz de punta roma, un juego de barajas y otro de dados, el retrato piqueteado de Bartolito, su hijo que casi nadie había conocido, así como una gastada estampa del Sagrado Corazón. Más difícil de encontrar dentro del carriel resultaban la navaja de afeitar con que se había defendido de los asaltantes de camino; el primer dinero que había ganado en su vida: dos mugrosos billetes de a peso cuarteados y pegados repetidas veces. Las historias del abuelo Lucio no eran lo que se dijera “palabra de Dios”, porque para él, teñir los cuentos de imaginación no era mentir sino añadirles misterio y sabor necesarios a la vida. Entre su colección recuerdo con preciso detalle ésta, por ser una especie de alegoría de los sueños o de las pesadillas campesinas. Muchos de los viejos que la escucharon conmigo juran y rejuran que ocurrió así, exactamente. Y para probarlo estaban aquellos dados rojo transparente en el carriel del abuelo.
I
En la época en que yo era pollo, nació en nuestra finca La Alquería un muchachito raquítico, hijo de un peón llamado Pedro Obdulio y una sirvienta Amo Tuerto, Ojo del Diablo de nombre Eloísa y al que de chico apodaron Pirito para distinguirlo del papá. Pedro Obdulio comandaba a los chapoleros en la labor de cosecha de maíz o de café, dos productos abundantes en La Alquería. La tierra, genero sa, se dejaba arrancar los frutos y nos prodigaba además con plátanos, naranjas, guamas, zapotes, nísperos y hasta corozos para nosotros los muchachos. Eloísa era una campesina gruesa, tetona, trenzona, con habilidad en la cocina. Tenía un carácter fuerte comparado con el de su marido; fue así como disciplinó a los peones a esperar afuera de la cocina hasta que se sirviera la comida, a que nos limpiáramos la suela de las alpargatas antes de entrar en la casa, a que nos laváramos las manos antes de comer y a que rezáramos para dar las gracias a midiosito bendito que nos daba la comidita. Nosotros lo hacíamos todo a pie juntillas por miedo a emberriondar a la Eloísa, porque eso significaba una ración más chiquita y de aposta una arepa cruda o quemada, según la gravedad de la trasgresión. Desde el momento mismo en que el muchacho nació rompiendo barriga, dio señal de que iba a ser muy entucador. Tanto así que no esperó si quiera a ponerse de pie para ayudar a su padre en las labores del campo o cargarse él solo con toda la leña de la finca del árbol al fogón; mientras tanto, aprovechaba todo lo que la naturaleza y la gente podían enseñarle, porque eso sí, era más a vispado que muchos de los campesinos que se conocían en la región.
Creo que fue de ahí, y porque se dio cuenta de lo inteligente que era, que Pirito se interesó en vagar por ahí, para filosofar y hacer infinidad de preguntas a los demás montañeros, porque en ese tiempo no había escuelas por los alrededores. Y como que todo el mundo quiere un genio en su casa, la Eloísa le enseñó a leer y Pedro Obdulio comenzó a encargarle libros a la capital. Muy pronto, Pirito los consumió todos y se dio a la pensadera. Como un felino, tratando de encontrarle punta al círculo y de alguna manera deseando resolver todos los misterios él solito.
II
Todo marchaba muy bien en La Alquería y así hubiese continuado, de no haber llegado el día en que Pirito cumplió los veintiún años. A esa edad, el muchacho cayó en la tentación de enamorarse del fruto prohibido. Aún resonaba en sus oídos las advertencias de su madre, de que había brujas que vestidas de mujeres engañaban a los hombres para hechizarlos, perderlos y humillarlos y las del cura del pueblo con su mandamiento: de ese árbol no comerás.
Angustiada, Eloísa fue la primerita en notar la mirada, separada del cuerpo, de su hijo. Pedro sospechó de inmediato que se trataba de Gisela, la mujer de Rafael el mayoral, pues era la que más celebraba el muchacho. De nada sirvió recordar a Pirito su deber de respetar la mujer del prójimo. Para el muchacho, Gisela no podía ser una de a quellas que cuando escupían mataban las plantas, porque tenía los ojos más dulces que jamás había visto en ninguna otra persona. Aún así prometió a su madre contentarse con mirarla. Pero esas enardecidas miradas terminaron por delatarlo porque el mayoral llegó a enterarse por muchas bocas y ojos propios. Rafael, que no era nada entretenido, decidió que si el muchacho no estorbaba en La Alquería tampoco hacía falta, y para evitar futuros disgustos ideó la forma de deshacerse de él.
Un día, el mayoral acusó a Pirito de estarse robando café de los sacos que el patrón guardaba en reserva. Lejos de amilanarse, Pirito demostró con su capacidad deductiva y plenamente que él no era el autor del robo. Humillado e iracundo y como un último recurso, Rafael, provocó una pelea, incitando al muchacho con sus insultos.
Optaron por pelear a puño limpio, y así se fueron a golpes en las tendederas donde secaban los granos de café. Aunque más fuerte, el mayoral perdió en destreza. De allí que echando mano de una varilla de hierro la blandió ante un sorprendido Pirito. El resultado dejó mal librado al joven campesino, porque el mayoral le lanzó la barra directamente al ojo izquierdo sacándoselo entero de la cuenca. Desesperado y casi ciego, el pobre muchacho la emprendió contra su contendor con tan mala suerte que este resbaló, desnucándose en la caída.
En el velorio de Rafael, la gente oyó innumerables ruidos sin explicación, y el pánico cundió. Sus asustados padres advirtieron a Pirito que se alejara de La Alquería antes de que le hicieran daño. Tal era el resquemor que los demás campesinos le guardaban. Gisela rehusó perdonar al tuerto asesino de su marido.
III
Después del desayuno y en pequeños grupos, los campesinos se reunieron a comentar lo que don Elías, el más viejo de los montañeros, venía contando. Según él, la noche anterior se había oído un grito pavoroso, el cual —no cabía duda— era de la patasola que había terminado con algún pecador. Aquel no podía ser otro que Pirito. La leyenda montañera decía que la patasola, ese ser maligno, deforme, diabólico, se le aparecía
al caminante que tuviera algún pecado. Nadie hasta ese momento podía dar una descripción precisa de su imagen, pues lo único que se había manifestado hasta entonces era el tenebroso sonido de la zanca al asentarse en la tierra, los matorrales o las hojas secas. Algunos creían haber visto una mujer, otros a un hombre, que andaba a saltos. Otros pintaban una pierna animada de vida propia, capaz de paralizar a cualquiera del solo susto.
Ninguna de las supersticiones campesinas ha bía nunca intimidado a Pirito. El único fantasma de cuya evidencia tenía prueba era ahora el de los celos, el de la ira, el del dolor. Su amor por Gisela se había transformado en una especie de nube negra que amenazaba con deshacerse en tormenta. Y con el negativo halo de la desgracia sobre su cabeza, el muchacho había abandonado la finca, despidiéndose de sus padres y llevándose como única propiedad y en un frasco de cristal con agua salada, el ojo que le había sacado el mayoral.
IV
Lo que no sabían los campesinos era que Pirito había caminado y caminado durante toda la noche. No llevaba rumbo fijo pero estaba obsesionado por el deseo de recobrar la visión de su ojo. Mientras tanto, se había tapado la cuenca con un parche. Pensaba que con algún arriero que pasara por esa ruta podía desplazarse a la ciudad, de la que había oído maravillas. Tal vez, esperaba, se le realizara el milagro más allá de las montañas.
Antes de levantarse el alba, Pirito oyó al gallo cantar por lo menos tres veces. Cuando la luz aso maba por el horizonte montañoso, llegó al río en donde se detuvo para apagar su sed. Mientras enfrentaba el reflejo que le recordó el de algún pirata, oyó pasos. Lo extraño era que no se oía asentar sino un solo pie. Cada vez que escuchaba el paso, éste sonaba más cerca de su espalda. Fue entonces que se percató de la presencia de aquel extraño personaje. Aunque pareciera increíble, venía acompañado de un corcel. Pensando en acogerse a algún santo, el muchacho observó sin embargo que el hombre se acercaba a la orilla para dar de beber al animal. Era todavía joven, vestía una indumentaria que extrañó al campesino.
—Buenos días —saludó el personaje.
—Muy buenos —contestó tímidamente el montañero pensando que un ser diabólico no saludaría de esa manera.
Midiendo el tiempo prudencialmente, porque aparentemente iba de prisa, el hombre le explicó que era un médico que venía a atender a un anciano que se encontraba en sus últimos momentos. Y le pidió con la debida excusa que lo acompañara hasta la hacienda Los Rosales. Cansado y hambriento, el joven campesino aceptó la invitación del misterioso galeno, montando al anca del jinete.
Por fin llegaron a la hacienda, en donde los habitantes los recibieron con forzada sonrisa y lánguidas miradas. Atendido por una vieja criada y un cura que le aplicaba los óleos, el dueño de la hacienda, un viejo octogenario, hacía enormes esfuerzos, sentado en la cama, por vivir sus últimos momentos.
V
—¿Otro pa’l velorio? —preguntó débilmente el anciano moribundo. Pirito no pudo más que admirar el sentido del humor en una persona que luchaba por mantenerse viva. Más aún le sorprendió que le invitara a sentarse junto a su cama. El anciano, que en vida había sido un jugador empedernido, le confesó que su extensa riqueza la debía más a largas sesiones de juego que de trabajo.
—Tráiganme unos dados —pidió delirante— ¿Vamos a jugar un poco? Esto de morirse es muy aburridor —añadió en un susurro. Los presentes no se atrevieron a musitar palabra alguna, pero Pirito dijo resuelto:
—Un juego sin apuesta no tiene gracia —exclamó pensando en que necesitaba dinero para viajar a la ciudad.
—Y, ¿quién le dice que no voy a apostar? — protestó el anciano.
—Yo no tengo nada, excepto este ojo que me sacaron en una pelea —replicó Pirito.
—Usté todavía tiene fuerza y juventud –dijo el médico como si se le hubiera pedido arbitrar en aquella apuesta.
—Si pierde —estipuló el médico— tomará el lugar del viejo en el viaje eterno; si gana, puede quedarse con la hacienda y sus demás propiedades.
Además, puede pedir un deseo. Pirito miró incrédulamente a su interlocutor.
—Acepte —articuló estertóricamente el viejo—. Éste se encargará de concederle lo que le pida.
Pirito pensó que el viejo alucinaba o le tomaba el pelo.
—¿Cómo sé que lo que dicen es cierto?
—Porque así fue que conseguí mi fortuna.
El médico sonrió maliciosamente y con un brillo en sus pupilas, que a Pirito le resultó sobrenatural, aseveró:
—Digamos que mi trabajo es conducir al perdedor a su destino final.
A Pirito se le puso la carne de gallina, pero aceptó motivado por su depresión. Nada tenía que perder sino todo que ganar.
—Si gano, aparte de la herencia, quiero de vuelta mi ojo.
—De acuerdo —replicó el tenebroso doctor.
Y con el entusiasmo propio de la condición de los contrincantes se lanzaron febrilmente al juego.
VI
—Fue aquella la partida de dados más larga y extraña que se haya jugado en estas tierras —concluyó el abuelo Lucio. —Cada vez que el moribundo anciano ganaba una partida parecía regresar de ultratumba. Cada vez que Pirito perdía ventaja sobre su contendor su joven humanidad se deterioraba. El viejito, experto en los juegos de azar, le ganó un poco de rondas al mozuelo. Hubo un momento en que pareció que el nuevo brío de sus años adultos terminarían por sellar la suerte del muchacho.
—Una de tres —recordó Pirito, sudoroso y encanecido.
Por esas cosas de la suerte o de su inteligencia, Pirito empezó a ganar partida tras partida tanto, que bien entrada la noche el hacendado, convencido de su pérdida, lanzó un prolongado último suspiro.
—Felicitaciones —le dijo el médico. Y ahora, debo proceder a cumplir su deseo.
El personaje sacó de su maletín una cajita que abrió con el mayor de los cuidados. Adentro se movía una diminuta figura. Luego, entregando la caja a Pirito, le dijo:
—Coloque este caracol dentro del frasco con su ojo durante tres días. Luego sáquelo y ajústelo a su cuenca.
—Puede ahora tomar posesión de Los Rosales — le anunció el diabólico médico garantizándole que era el único heredero, y que los criados acatarían sus órdenes.
❖❖❖
Tres días más tarde, Pirito se consolaba ante el espejo que devolvía su imagen al comprobar que de alguna manera milagrosa, el caracol había reconstruido nervios y membrana de su ojo izquierdo. El ojo reanudó sus funciones en la cuenca como si la tragedia jamás hubiera tomado lugar. Con no poca sorpresa descubrió además, que con su vista ahora sana, podía percibir las cosas como nunca antes.
Su primer plan fue sacar partida de esta clase de poder y prepararse para la reconquista de su ser amado. En esas estaba, cuando escuchó el sonido de ese único paso que le recordó su encuentro inicial días atrás con el siniestro sujeto a la orilla del río. Pirito esperaba despedirle lo más pronto posible y no volver a sentir nunca más su tenebrosa presencia. Su espanto no tuvo límites cuando se dio cuenta de que el espejo reflejaba solamente una oscura sombra a su lado. El hombre había desaparecido reemplazado por la neblina que lo envolvía ahora como una segunda piel o una nueva aura. Pirito miró para comprobar la ausencia del individuo. Y en su lugar escuchó su voz cavernosa:
—Ah, había olvidado decirte que parte de la herencia soy yo. —Y en el rostro de Pirito se dibujó una siniestra sonrisa.
Historia de una Cornisa
“Por impacientes perdimos el paraíso y por impacientes no podemos regresar.”
Franz Kakfa
I
Muy joven aún, Enriqueta vino desde su país natal, a bordo de un gigante pajarraco de metal, luminoso y plateado, hacinada en una jaula entre montones de otras aves con destinos diversos. Su odisea, en vez de terminar, había presagiado apenas su azarosa aventura en el Gran País del Norte.
Gracias a un grupo de aves que venían en el vuelo, la paloma aprendió que aquel cambio repentino e involuntario, no constituía lo que llamaban migración natural o habitual en otras aves.
—Nosotras no somos aves migratorias —le aseguró un gallo pinto—. Los humanos nos llevan y nos traen para usarnos en sus diversiones o para servirnos en bandeja.
—Nos encierran, nos maltratan y nos vejan para hacernos pelear a muerte —agregó otro gallo con espuelas.
—¿Y eso por qué? —preguntó la horrorizada Enriqueta.
—Porque quieren ver quién muere primero —replicó el gallo pinto.
—Y hay apuestas —interrumpió un pollo que por equivocación había caído en la redada exportadora.
—Y no se olviden de los deportes —recordó una paloma asustada— Yo tuve un primo al que los bípedos más jóvenes despescuezaron lentamente en un festival.
Enriqueta se tapó el pico con un ala y lanzó un gemidito.
—¡Qué crimen!, pobrecito.
—Alguna gente cree que los animales traemos buena suerte —explicó el gallo de lidia.
—Y entonces, ¿por qué matan? —Nadie supo explicar a Enriqueta, o añadir nada sobre la alarmante motivación de aquella especie. Por más que aguzó la imaginación no pudo verse servida en bandeja de plata o como ave de pelea, mucho me nos como espectadora o partícipe de tan humanis tas prácticas.
—Creencias extrañas la de los monos pelados —exclamó una gallina de guinea que sospechaba iría a parar a una granja productora—. Dicen que nuestra sangre aplaca sus dioses y nuestros cuerpos limpian sus malas vibraciones.
—En sus ritos de acción de gracia nos sacrifican para agradecer a algo o a alguien el haberles dado el derecho absoluto sobre las demás criaturas —se lamentó un pavo anciano.
—¡No hay derecho! Yo me quejaría —dijo una gallina adolescente.
—¿Por qué no se rebelan? —preguntó indignada la paloma.
La risa de los pájaros ante la insinuación de Enriqueta, fue ahogada por la tos congestionada del motor de la enorme ave platinada que al parecer atravesaba una tormenta.
II
El tortuoso vuelo del avión ocasionó muchas bajas entre los animales y en su vientre perecieron de frío o asfixiados por los violentos cambios de temperatura a los que Enriqueta por cosas del azar, sobrevivió.
Las aves fueron conducidas a diversos sitios, entre ellos —y a donde fue a parar Enriqueta— a la casa de un practicante de hechicería. Allí permaneció por algunos días observando cómo algunos de sus compañeros de viaje iban siendo degollados periódicamente de acuerdo con el reglamento del ritual. La paloma comenzaba a despe
dirse ya de su corta vida cuando, gracias a algún arcángel protector de las especies indefensas, fue puesta en libertad, según el propósito de aquella rara ceremonia, para elevar en su vuelo el destino de su cliente. Rumbo al norte y a una velocidad que pretendía romper la barrera de su miedo, la paloma se prometió no detenerse hasta llegar a un lugar seguro.
Infortunadamente y mientras reposaba después de una tregua para cargarse de energía, fue capturada de nuevo y empaquetada en un camión lleno de jaulas. Su destino final era —según le informaron los demás pájaros condenados— participar en una feria de tradición anual en donde miles de aves como ella servirían de tiro al blanco.
La idea de morir de esa manera hizo estremecer a Enriqueta. Incapaz de concebir el escape, se echó a dormitar.
La gritería afuera la hizo despertar de su letargo. Habían llegado al sitio donde se produciría la masacre. Sus compañeros de sacrificio parecían atontados por el largo viaje. Ella en cambio no podía resignarse. Cuando oyó los pasos del bípe do que se acercaba se incorporó. Fue entonces que en su desesperación, la emprendió a picotazos con la cara del encargado de abrir las jaulas para el torneo. Amenazada por una lluvia de perdigones destinados a alojarse en los cuerpos de los miles de pájaros que volaron espantados, una vez más, Enriqueta escapó a su prisión.
III
Fue en el callejón de una gran metrópolis, donde las luces nocturnas avistadas en el vuelo le dieron confianza suficiente para aterrizar. Un perdigón la había herido en una pata. Había perdido mucha sangre. Maltrecha y azorada, se encomendó al Creador para que la acogiera bondadosamente en un lugar más hospitalario para los animales. Se refugió debajo de un enorme puente metálico y allí oyó los primeros rugidos de lo que ella interpretó, era la muerte.
Una de las palomas, que la encontró tendida y moribunda, le explicó que no era una alucinación postrera sino el ruido de los trenes. Sus benefactoras la condujeron a una guarida situada en un hueco de una estructura del elevado en donde, días más tarde y para su desespero, Enriqueta descubrió que no podía volar.
Durante un tiempo, las palomas vagabundas le trajeron alimento, migajas recogidas de los basureros de los restaurantes del barrio. Fue así como Enriqueta se recuperó lentamente y se aficionó a la comida internacional. La inmigrante renuente se resignó a reemplazar las lombrices, su bocado favorito, con los fideos.
—Aquí vivimos relativamente tranquilas —le dijo la paloma regordeta de colores pardos que escuchaba fascinada sus aventuras.
—Sí, pero cuídate de los humanos hambrientos —le advirtió un palomo gris manchado— de vez en cuando capturan a alguno de nosotros para devorarnos.
—Y de la Migra —le recordó el mojado, un palomo mejicano que había venido, voluntaria mente, cruzando la frontera. Había oído decir a las golondrinas que en el norte la gente parecía más compasiva con los animales.
—¿La Migra? —preguntó la paloma tratando de definir lo que podría ser el nuevo peligro.
—Sí, —confirmó Cuartuccio, el palomo a quien todos veían como al líder— la manera que tienen los humanos de controlar nuestras tendencias migratorias.
—Los humanos también dicen que nuestros desperdicios corroen el metal y el cemento y eso pone en peligro sus construcciones. Por eso nos persiguen. Además, cada vez ocupamos más espacio —Cuartuccio continuó diciendo.
—También dicen que alimentar tantas palomas se ha vuelto muy costoso para la gente — añadió la regordeta.
—Pero, ¡si nosotros nos alimentamos de sobras! —protestó Enriqueta.
❖❖❖
Con los días, Enriqueta comenzó a comprender la dimensión de sus problemas. No podía volar y por lo tanto no podía alimentarse por su cuenta. Le parecía que se iba convirtiendo en una carga y eso la hizo ansiosa y compulsiva. No tardó mucho en perder confianza en sí misma. Ella hubiese dado buena parte de sus plumas con tal de poder solucionar su problema emocional, pero su mundo se cerraba. Para completar, los humanos habían ter minado por causarle fobia. No podía ver uno sin que le produjera pánico.
Para desviar la mente de la obsesión de su des gracia y de paso abastecerse, Enriqueta comenzó a trabajar en un nido, con las basuritas que podía recoger. Su energía extra la dedicó a fabricar mejores nidos, primero para ella y luego para sus alados amigos y vecinos. Muy pronto se convirtió en tejedora tan experta que se permitió el lujo de cambiar la decoración del suyo con cualquier pre texto: el paso de las estaciones, las temperaturas, o un fenómeno meteorológico.
IV
Con el tiempo, los nidos de Enriqueta se hicieron muy populares entre las palomas, cuya habilidad para tejerlos había sido históricamente cuestiona da por las demás especies voladoras. De ese modo, las palomas que querían un nido, pagaban a la tejedora con provisiones o diminutas curiosidades. Además, pudo pagar un sueldo a Chucho el mojado para que trabajara con ella. Todo mar chaba a pedir de pico, cuando uno de esos días en que la gente enloquece, llegó la Migra a erradicar las palomas que en busca de mejores nidos, se habían asentado en las cornisas del área y cuya proli- feración había llamado la atención de la ciuda danía de los homos sapiens.
—¡Qué nidos tan bonitos! —dijo Cuartuccio que había escuchado decir a uno de los inspectores de la Migra mientras cogía uno para usarlo como adorno de Navidad.
Chucho desapareció en la redada. Con tristeza, Enriqueta vio partir a sus amigos, cada uno con distinto rumbo. Solidarias, las demás palomas le encontraron un hueco humilde pero espacioso en un edificio clausurado del barrio de los artistas.
Por un tiempo, Enriqueta tuvo el problema de todos los bohemios para conseguir el alimento. Tras un período de cautela, descartó la posibilidad de que alguno de ellos pudiera echarle mano para devorarla. Más bien encontró que compartían con ella las migajas del cereal por las mañanas. Aún así, seguía desconfiando de la arrogancia de aquella especie.
La situación de la paloma tejedora comenzó a mejorar cuando las aves peregrinas, atraídas por su creciente popularidad, comenzaron a visitar el nido artístico que había cobrado aspecto de taller de artesanía. No dejaba de sorprender a toda suerte de aves migratorias, golondrinas rumbo al sur, pajaritos sin propósito, la originalidad de la palo-
ma que no podía volar.
Gracias a las contribuciones de las aves turistas y de las que buscaban instrucción en el arte de construir mejores nidos, Enriqueta pudo pagarse los servicios de varias palomas mensajeras, no solo para que le trajeran el alimento diario, sino también para que consiguieran los materiales, hicieran sus envíos y llevaran o trajeran el correo.
Aún cuando se había convertido en figura entre los de su especie y por su cornisa desfiló la crema y nata del jet set alado, Enriqueta se percató, desilusionada, que la buena fama le restaba cada vez más tranquilidad. Fue durante esa etapa que conoció a Pandor.
Pandor había llegado de Europa en una carga de contrabando de pájaros en vías de extinción. Decía haber nacido en el Mediterráneo y haber recorrido el mundo varias veces. Al llegar a América, no quiso pasar por alto la paloma tejedora, cuya leyenda ya había trascendido el continente.
Si a Pandor le sorprendió el excelente gusto y la creatividad de Enriqueta, a ésta la dejaron prendada la galantería y el hermoso brillante que había traído el ave desde el otro lado del horizonte y que guardaba ingeniosamente en un secreto depósito de su buche.
—Es un souvenir que recogí en el camino —respondió Pandor rememorando el grito y el momento en que se había lanzado en picada sobre el broche luminoso que llevaba en el pecho aquella criatura en traje de gala a la que los bípedos vestidos rendían homenaje.
Enriqueta se dejó seducir gustosamente con la conversación de aquel cuervo exótico de tanto mundo y experiencia.
Durante el tiempo que duró el romance, Enriqueta abandonó por completo su labor de te jedora. Descuidó su nido y se aisló de sus ami gos. Disgustados por la personalidad fanfarrona de Pandor, las palomas prefirieron alejarse.
—Guarda este brillante en un lugar seguro —le pidió Pandor—. No hay dos iguales en el mundo entero.
E ilusionada, Enriqueta colocó el brillante en medio de su estudio, de manera que pareciera un sol durante el día y en las noches semejara los bri llantes que salpicaban un cielo tan profundamente oscuro como el color de su amor.
—¡Si pudiera volar —suspiró ella— recorrería el mundo contigo!
—¡Si pudieras volar! —graznó burlón el cuervo. Pocos días después emprendía el vuelo tras una bandada de golondrinas, y desertaba indiferente a la esperanzada paloma.
V
Enriqueta se refugió en su nido para observar como hipnotizada su pedacito de luz. Por varios meses mantuvo la esperanza de que Pandor regre saría aunque fuera a recoger su brillante. Pero después de mucho observarlo y ver reflejada en él su desilusión, la paloma se dio cuenta de que Pandor jamás retornaría.
—Federico, ¿que haces tú durante el día, aparte de traerme el alimento? —le preguntó al único palomo que le quedaba como amigo. Federico era muy joven. Ella lo había recogido prácticamente acabado de nacer. Su madre había muerto aplastada por un armatoste de los que fabricaban los humanos.
—Nada especial. Ir a la playa o volar por ahí, de cornisa en cornisa.
—¿Te gustaría aprender a tejer nidos?
—¿La verdad, la verdad? No. Preferiría que usted aprendiera a volar. Así podría acompañar me y conocer la playa —le contestó Federico, muy a pesar suyo.
—¿Has visto antes un brillante?
—Sí. Muchas veces.
—Y, ¿uno como este? —dijo mostrándole el brillante de Pandor.
—Más bonito que ese —aseveró el palomín con aire de casualidad.
—¡Imposible! —Pandor me aseguró que no hay dos como este en el mundo entero.
—Pues, sí, hay uno más hermoso.
—¡Tráemelo! —le suplicó, le ordenó la paloma.
—No es fácil. Está en un lugar donde la gente guarda las cosas valiosas para ellos. Y aparte, está incrustado en la frente de una figura a la que algunos reverencian.
—Debo tenerlo —anunció Enriqueta decidida.
—Oh, no. No cuente conmigo. Nos romperían el pescuezo.
❖❖❖
Caminó a saltitos por muchos y distintos tejados, toda suerte de fachadas e infinidad de cornisas. Enriqueta se aferraba a los bordes con sus frágiles patitas que amenazaron muchas veces con aban donar su cuerpo forrado en blancas plumas. Haciendo gala de paciencia, Federico alternaba sus cortos vuelos entre ayudar a la paloma y esperarla
cuando ésta no podía más.
—¡No afloje que se cae! —y se limitaba a hacer fuerza por ella, mientras Enriqueta se tardaba eternidades en cubrir el trecho que abarcaba un ave normal en un solo aletazo.
—Una de las cosas que debería tener una paloma es la habilidad de transportarse con el pensamiento —deseó ella.
—Debería hacer el esfuerzo de volar, eso es lo que debe saber una paloma. Lo primero que se aprende al salir del huevo es que el mundo es muy ancho y volar es nuestra fortuna.
—¡Pues mira que tienes que hacerme los mandados! —le recordó Enriqueta.
—Yo no tengo que hacerle los mandados. Lo hago porque la quiero. Me gusta ayudarla.
Jornada tan larga causó natural fricción entre las dos aves. Tardaron tres días con sus noches en llegar al lugar donde según Federico guardaban el brillante.
—¡Un museo arqueológico! —exclamó entusiasmada la paloma al contemplar lo que solo había podido ver en las imágenes de papel que le llevaban sus mensajeros.
Con mucha dificultad, Federico ayudó a subir a Enriqueta a la cornisa central del edificio. Cuando llegaron, exhaustos, las palomas tomaron un merecido descanso y discutieron las posibles consecuencias de la aventura.
El brillante estaba allí, como lo había descrito su protegido. Una piedra enorme, en medio de una frente humana. Una luz como la de un sol pequeño bañaba la figura. Aquel ser parecía de piedra, inmóvil, reposado, en estado de descanso. Inofen sivo. Pero no por eso menos peligroso.
—Tiene que ser entre los dos, Federico —le exhortó Enriqueta.
—Preferiría que se conformara con mirar el brillante —deseó él. No quiera usted ni pensar en la persecución de que seríamos objeto.
—Si nos descubren. Tenemos que espera al momento oportuno. Tú arrancas el brillante y emprendemos el regreso.
—No es tan fácil como usted lo pone.
—¡Yo estoy poniendo el plan, que vale tanto como la acción!, —exclamó enervada la paloma.
—Si nos cogen, nadie tendrá en cuenta quién hizo qué. ¡Nos descabezan!
—¡Está bien! Correré yo el riesgo aunque estoy en desventaja por no saber volar.
—No me eche a mí la culpa, ¡a usted no le falta ningún ala!
Enriqueta recordó con nostalgia los días lejanos en que aún volaba. Su incapacidad había durado demasiado, como para recorrer los pasos de repente y emprender sin riesgo el vuelo. No envidiaba la sensación de caída en el vacío, verdadero terror, aún cuando veía volar a otras aves.
—Siento que se me revuelven las entrañas, me da vueltas la cabeza, me mareo —susurró tragan do en seco.
—No piense en eso —la aconsejó Federico—. Recuerde que si voló una vez, volará de nuevo.
—¡Ay Federico, que me caigo…! Y diciendo esto dio un traspié y se precipitó al suelo, vertical.
—Vuele, madre, que usted puede! ¡Use las alas! —le gritó Federico desesperado.
VI
A Federico se le aguaron los ojitos y comenzó a sentir escalofrío cuando vio agitarse a Enriqueta que luchaba por mantenerse a flote. Torpemente, la paloma agitaba las blancas alas que en sus caídas y subidas producían gran estrépito. El ruido llamó la atención de los guardias de seguridad del edificio que se movilizaron para cercar el espacio aéreo del ave.
—¡Agite las alas! ¡Levante el cuerpo! —y Federico se lanzó en picada para asistir a su madre adoptiva. El cansancio de Enriqueta era superior a sus fuerzas. Aterrorizada sintió las enormes manos de la especie enemiga cerrarse y apretarle el cuerpo. La paloma se abandonó a su suerte.
Federico la había emprendido a picotazos con el guardia que aprisionaba a Enriqueta. Otros dos vinieron a espantarlo. El palomo optó por la retirada. Desde una cornisa observó a los tres hombres decidir la suerte de su madre.
—¿Has comido alguna vez carne de paloma? —dijo uno.
—No, pero ¡la sopa debe ser deliciosa! —escuchó Federico horrorizado.
—Podemos vendérsela a un brujo —se le ocurrió a otro.
—O practicar al blanco con ella —rugieron los tres a carcajadas. Y sin dejar de bromear se dirigieron a la salida del edificio. Una vez en la puerta, el opresor abrió sus manos, diciendo: ¡Tienes un segundo para echarte a perder, avechucho! Oyendo lo cual Enriqueta comprendió que no tenía sino una salida. Y abriendo sus alas buscó inspiración en los cientos de miles de puntos luminosos que desde su posición le parecían tan lejanos. Más cerca aún oyó el batir de las alas de Federico, quien como una ráfaga cruzó los aires para situarse junto a ella. El alivio que sintió al recobrar su libertad la llenó de tanta dicha que se olvidó de todo para continuar el vuelo.
—Vamos, madre, ¡a conocer la playa! —Y las palomas oyeron alejarse el ruido de las risas y acercarse cada vez más el sonido del mar.

